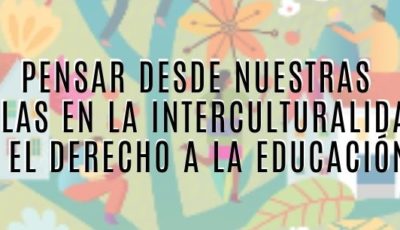E pluribus unum: educación y cohesión social en un contexto de multiculturalidad y desigualdad
Si hay algo de lo que hoy se podría estar seguro sobre un hipotético grupo de alumnos de la enseñanza obligatoria elegidos al azar, es de que proceden de orígenes distintos y tendrán destinos dispares. Cualquiera que sea el juicio que ello merezca a cada cual, es un hecho que vivimos en una sociedad nacional a la vez multicultural y estratificada. Multicultural, porque en ella se juntan grupos con legados culturales diferentes: unos con fuertes rasgos característicos y otros apenas distinguibles entre sí, con una base territorial más o menos definida o sin adscripción territorial alguna, presentes ya desde el comienzo del proceso de construcción de la nación o tal vez recién llegados. Estratificada, porque el sistema económico vigente distribuye las oportunidades y las recompensas de modo desigual, vagamente asociado a alguna medida de la contribución pero no sujeto a ella, arrojando como resultado un reparto a todas luces dispar.
No han sido, ni son, ni serán dos realidades de fácil aceptación. La Ilustración, y en particular la Revolución de 1789 y sus réplicas, soñaron una sociedad culturalmente homogénea, basada en la razón y libre de cualquier tipo de prejuicios; lo cual, en última instancia, era tanto como decir de cualquier cultura heredada, pues no otra cosa puede ser ésta para el individuo con independencia del valor de su contenido. El socialismo, y en especial la Revolución de 1917 y sus secuelas, imaginaron una sociedad económicamente igualitaria, opuesta a cualquier desigualdad en el acceso a la renta y la riqueza que no estuviera estrictamente asociada a la diferencia en las contribuciones, o a toda desigualdad a secas (las definiciones, respectivamente, del socialismo y el comunismo por Marx). La historia ha moderado estas pretensiones, no sin antes hacernos pagar el precio trágico de las grandes utopías, y nos ha llevado a la aceptación, en diversos grados, de una sociedad diversa y desigual.
La admisión de la diversidad procede del reconocimiento de que la cultura heredada por los conductos capilares de la familia y la pequeña comunidad de convivencia (la aldea, el vecindario, la parroquia, la tribu, la parentela…) no es un simple atuendo que pueda ser fácilmente sustituido por otro, presuntamente mejor, sino una segunda piel casi tan querida y tan difícil de cambiar -si es que alguien se lo propone- como la primera. Dicho de otro modo, el reconocimiento de que la cultura es algo esencial y constitutivo. Al afirmar esto no pretendo situar la cultura antes, al margen o por encima de la acción humana y social, como si fuese algo natural o sobrenatural, sino simplemente señalar que, aunque como tal, objetivamente, sea un producto de la historia, de relaciones de poder, de conflictos sociales e intervenciones humanas, para cada persona, subjetivamente, es algo previo, inmanente, el caldo de cultivo en que ha podido nacer y crecer, en el que se ha constituido y que, hasta cierto punto, lo ha marcado para siempre.