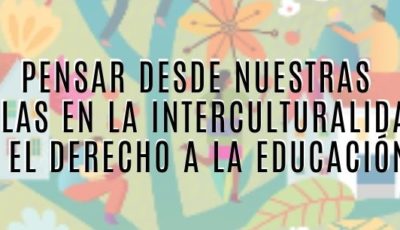Educar para una ciudadanía cosmopolita
Adela Cortina
Los dos Foros Mundiales, el Económico reunido en Davos y el Social en Bombay, a pesar de la escasez de nuevas propuestas a que parecen haber llegado, ponen otra vez sobre el tapete la urgencia de orientar el proceso globalizador hacia metas voluntariamente queridas, la urgencia de no dejarlo en manos del azar. Y, en este sentido, las palabras de Kofi Annan exigiendo acabar con el hambre y las desigualdades no vienen sino a recordar que esas metas ya fueron elegidas hace tiempo, que hace tiempo están «globalizadas».
En realidad, la pregunta «¿hacia dónde debería encaminarse la globalización?» está más que respondida, incluso en los manuales escolares. Y la respuesta, dos siglos tras la muerte de Kant, puede resumirse en una frase: hacia el ideal de una ciudadanía cosmopolita, hacia un mundo en que todas las personas se sepan y sientan tratadas como ciudadanas. Para llegar a él es preciso reformar las instituciones internacionales, crear otras nuevas y asegurar comunidades transnacionales que se unan mediante acuerdos. Pero ante todo es indispensable -recordando a Kant- educar en el cosmopolitismo.
En efecto, en sus lecciones de Pedagogía, que prolongan la línea de La paz perpetua, decía Kant que la educación es el problema mayor y más difícil al que los hombres se enfrentan. Es el mayor porque «sólo por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es sino lo que la educación le hace ser». Es el más difícil porque importa averiguar si hemos de educar a los jóvenes de acuerdo con la situación presente, o de acuerdo con un futuro mejor, ya en germen, pero todavía no realizado. Ese futuro sería el de una ciudadanía cosmpolita, presente en el corazón de todo hombre, que es necesario cultivar. ¿Cuáles serían los ejes de esa propuesta educativa, que deberían articular las reformas, los libros de texto, los proyectos docentes y las innumerables reuniones en los centros escolares?
Tres serían centrales: el «conocimiento», la transmisión de habilidades y conocimientos para perseguir cualesquiera metas; la «prudencia» necesaria para llevar adelante una vida de calidad, si no una vida feliz; y la sabiduría moral, en el pleno sentido de la palabra, que cuenta con dos lados esenciales, justicia y solidaridad.
En principio, y a pesar de las protestas de algunos grupos de que en nuestra sociedades «educar» se reduce a «formar en habilidades y conocimientos», educar en ambas cosas resulta imprescindible. Y no sólo porque las personas que cuentan con conocimientos tienen más posibilidades de abrirse un buen camino en la vida, cosa que no siempre ocurre, sino porque una sociedad bien informada tiene mayor capacidad de aprovechar sus recursos materiales, es menos permeable al engaño que una sociedad ignorante, y puede ofrecer alternativas al actual proceso de globalización.
Como bien dice Sen, la mayor riqueza de un pueblo reside en las capacidades de sus habitantes, empoderadas por la cultura. Y, por otra parte, acostumbrarse a contar con información fiable es imprescindible para llegar a juicios morales justos en cuestiones biotecnológicas y económicas, en la valoración de la informática, en problemas ecológicos y en tantas otras cuestiones extremadamente complejas. En caso contrario, funcionan sólo los prejuicios, las etiquetas, las consignas, y no la reflexión.
Pero también resultan imprescindibles los profesionales y los expertos para orientar la globalización de otra manera, proponiendo alternativas moralmente deseables y técnicamente viables. No es desde la ignorancia desde donde se diseña y pone en marcha el microcrédito, una tasa para la circulación de capitales financieros, una renta básica de ciudadanía, instituciones internacionales de justicia, mecanismos de comercio justo, fondos éticos de inversión, fondos solidarios, investigación con células madre, la responsabilidad de las empresas, el control de la investigación biotecnológica. No es desde la falta de conocimiento y habilidades desde donde es posible hacer un mundo más humano, sino todo lo contrario.
Necesitamos por eso mismo expertos en los distintos campos que estén dispuestos a tres cosas: a diseñar en cada uno de ellos alternativas humanizadoras y viables, y a intentar ponerlas por obra; a presentar sus propuestas a los poderosos, de tal modo que si se niegan a llevarlas a cabo, hayan rechazado una opción viable, y no pronunciamientos abstractos; y a llevar sus conocimientos a la esfera de la opinión pública, donde los ciudadanos deberían deliberar sobre lo justo y lo injusto.
Pero, y aquí vendrá el segundo de nuestros ejes, la cantidad de conocimientos no nos convierte en sabios, porque las cantidades son siempre acumulaciones de cosas, que necesitan darse en una forma para resultar planificantes desde el punto de vista humano. Y «darse en una forma» significa aquí «darse una buena meta», «perseguir un buen fin». Como bien decía Aristóteles, con tanta destreza sabe fabricar venenos el que los utiliza para matar como el que los utiliza para sanar; lo que hace buena la técnica, lo que hace bueno el conocimiento, es la bondad del fin que se persigue. Y aconsejaba a la hora de determinar la bondad de la relación entre los medios y los fines el uso de la prudencia. Es preciso educar para ser técnicamente habilidosos, pero también para ser prudentes y saber buscar una vida de calidad.
Buscar una vida de calidad exige aprender a ejercitar el arte de conformarse con lo suficiente, entre el exceso y el defecto, el arte de optar por la moderación. El prudente, el que «sabe lo que le conviene en el conjunto de la vida», trata de conservar las riendas de su existencia, no se deja deslumbrar por lo que esclaviza, prefiere tiempo libre para emplearlo en las relaciones humanas, en actividades solidarias y culturales, apuesta por ciudades con dimensiones abarcables, elige al amigo leal frente al conocido ambicioso, entra en el camino de la cooperación antes que en el del conflicto, apuesta por la sostenibilidad de los recursos naturales. Contar con ciudadanos y gobernantes prudentes es indispensable para organizar cada sociedad y también la república de todos los seres humanos.
Ahora bien, aunque preferir la vida apacible, la áurea mediocritas, el mundo sostenible al progreso indefinido es síntoma de inteligencia bien educada, de prudencia; lo que ya es dudosoes que puedan identificarse calidad de vida y felicidad. Porque quien prudentemente persigue una vida de calidad para sí mismo y para los suyos, no siempre está dispuesto a atender a las demandas de justicia, ni está tampoco dispuesto a arriesgarse a ser feliz, como exige la sabiduría moral.
En cuanto a las demandas de justicia, las tiene en cuenta mientras no perjudiquen su bienestar o mientras lo refuercen. Pero si entran en colisión la calidad de su vida y la satisfacción de las necesidades de otros, incluso las necesidades básicas, la prudencia puede aconsejar excluirlos sin más consideraciones. Sobrada experiencia de este modo de actuar hemos tenido a lo largo de la historia y la estamos teniendo en cuestiones flagrantes como la inmigración. Quien está educado sólo para buscar la calidad de su vida es inevitablemente «excluyente»: excluye a cuantos no entran en el cálculo prudencial de su bien.
Por eso, no basta con enseñar a resolver conflictos, es preciso enseñar a resolverlos de una forma justa, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de todos los afectados por las decisiones, sobre todo de los más débiles. No basta con el egoísmo inteligente, es necesaria la justicia lúcida.
Sólo que el mundo humano no es únicamente el de la exigencia y lo exigible, los derechos y los deberes; no digamos el del cálculo y la prudencia. Más allá del derecho y el deber se abre el amplio campo de la solidaridad, el prodigioso descubrimiento del vínculo (ligatio) que une a los seres humanos y es, por lo mismo, fuente de ob-ligatio, fuente de obligación, no impuesta, sino sentida y querida.Educar para el cosmopolitismo es formar ciudadanos bien informados, con buenos conocimientos, y también prudentes en la elección de una vida buena. Pero es también en gran medida, en enorme medida, educar con un profundo sentido de la justicia y la solidaridad.
*Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación ÉTNOR.
Fuente: El País 11/2/04