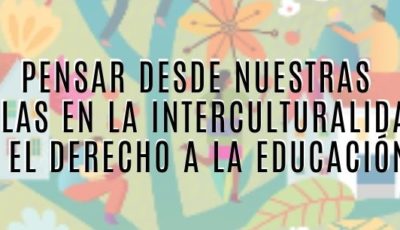Una cultura para la educación
Por José Antonio Marina
A menudo una obra artística convoca a una serena reflexión. Esto ocurre con la película «Ser y tener», que ha activado en muchos países europeos debates acerca del reto de transmitir el saber, sobre qué, cómo y quién instruye. La que sigue es nuestra contribución.
Estos días ando ocupado redactando un informe sobre la educación española para la revista «Papeles de Economía». Reviso datos de nuestro país y de nuestro entorno cultural. Hay un déficit de docentes, y su profesión está considerada de alto riesgo. Enseñar se ha convertido en una misión imposible. Nadie está contento. Los profesores echan la culpa a los padres, los padres a los profesores, y ambos a la televisión. Dejo los papeles, los datos, los testimonios y me voy al cine a ver una película titulada «Ser y tener». Esta expresión tiene resonancias filosóficas y educativas. Gabriel Marcel escribió una obra con ese título. Erich Fromm lo cambió ligeramente en uno de los libros: «¿Tener o ser?», y Edgar Faure publicó un conocido informe sobre educación, encargado por la Unesco, bajo el título: «Aprender a ser». El propósito de todas estas obras era enseñar a valorar las personas por encima de las cosas. Un hombre vale lo que valen sus relaciones, y las relaciones de propiedad son las menos importantes.
Disfruté mucho con la película, que cuenta en tono tierno y divertido la historia de un maestro rural, en una de esas escuelas unitarias donde conviven alumnos de edades muy diferentes. Es un documental que, por la habilidad con que está montado, se sigue con el interés y la emoción de una gran historia. Durante la proyección, iba comparando lo que veía -una historia animosa, alegre, de plenitud personal, de implicación de las familias en la educación de los niños- con los informes y testimonios que acababa de leer. En un momento de la película, los niños dicen que de mayores quieren ser maestros. Por su parte, el maestro está orgulloso de haber triunfado en la vida… por ser maestro. Una pregunta me daba vueltas. ¿Cómo es la realidad? ¿Como me dicen los maestros españoles o como me cuenta la película?
Por de pronto, en el cine se trata de una escuela rural, en plena naturaleza. Eso es lo que me ha sorprendido en la película, su naturalidad.
Por oposición, los datos, las imágenes que tengo de nuestras escuelas, me parecen muy poco naturales, forzados. Una de las cosas más tristes que estamos haciendo es eliminar la infancia. Hemos agrandado desmesuradamente la adolescencia/juventud, que ahora comienza a los diez años y termina a los treinta, pero hemos reducido dramáticamente la infancia. Los niños juegan poco y reciben una información no filtrada, y ambas cosas han sucedido por primera vez en la historia del mundo. Tener un hijo ya no es un acto natural sino el resultado de una consultoría. Sin duda, la situación de la infancia en los países pobres es mucho peor, pero la diferencia estriba en que nosotros tenemos en teoría los medios para ayudarlos, para protegerlos, pero no acabamos de descubrir el modo de hacerlo.
La película, con su inquietante contraste con la realidad, me ha hecho dar muchas vueltas a la relación entre educación y cultura. Tradicionalmente la función de la educación ha sido transmitir la cultura de una sociedad a las nuevas generaciones. Ha sido siempre un medio para conservar las soluciones aceptadas. Pero ahora parece que la cultura que los adultos hemos creado no es apropiada para los niños, desnaturaliza la infancia. Por eso, los padres y los docentes nos sentimos inermes. La causa no es que lo estemos haciendo mal, sino que la cultura que deberíamos transmitir a nuestros hijos es perturbadora. En un cierto sentido, nunca han estado más protegidos los niños que como lo están en un país desarrollado. ¿De dónde viene entonces esa sensación de que están en peligro? No de los padres, ni de la escuela, sino de la cultura que nos envuelve a todos, y que es inhóspita también para todos.
Tal vez tendríamos que cambiar la dirección de este dinamismo, y en vez de hacer de la educación la transmisora de la cultura existente, necesitemos crear una cultura para la educación, un modo de vida que se pueda enseñar. Algo así como diseñar un mundo en el que nos gustaría que los niños pudieran vivir.
Recuerdo cuánto me impresionó leer un libro de Margaret Mead sobre los arapesh, un pueblo de la Micronesia cuyo ideal de vida se resume en dos metas: hacer que crezcan bien los niños y el ñame, su principal alimento. Todo su modo de vida está orientado a conseguir que los niños se sientan amorosamente recibidos, que se encuentren en casa en un mundo tan hostil. Para lograrlo, han creado una cultura de solidaridad, buen humor y ternura. Al hacerlo, han hecho un mundo más humano y cálido. Y esto es lo que me interesa destacar.
Estudio con tenacidad profesional la historia y variación de los sentimientos. La estructura familiar, y todo su sistema de afectos, se ha visto alterada en los últimos cincuenta años por la necesaria liberación de la mujer. Desde entonces hemos vivido un bricolage familiar que intenta buscar un nuevo modo de estructura, de relación con un modo satisfactorio y estable de convivir. Sospecho que la película «Ser y tener» es un síntoma de cambio. Acabo de leer en «L’Express» una entrevista con Elisabeth Badinter, que se muestra preocupada por lo que considera una amenaza para la situación femenina. Teme que el alza de los valores maternales, la insistencia en las ventajas de la lactancia materna, o en la importancia de los primeros años, pueda utilizarse para encerrar de nuevo a las mujeres en casa. «Se está volviendo -dice- al mito de la maternidad feliz. A hacer de ella el destino ideal de las mujeres, como si fuera la única vía a la felicidad. Esto es volver al siglo XIX.» Este despertar del deseo maternal parece extenderse por muchas naciones, aunque con importantes diferencias. En Dinamarca, el cincuenta por ciento de los niños los tienen mujeres voluntariamente solas. El antiguo lema: «Hijos sí, maridos no» parece haber triunfado.
Me parece un momento importante para la reflexión. Por primera vez en la historia de la humanidad, las mujeres, al menos en los países desarrollados, han podido elegir voluntariamente ser madres. Esto me parece un gran progreso ético. Pero ahora lo que necesitamos en ser capaces de hacer un mundo donde la maternidad no esté sujeta a tantos condicionamientos ideológicos, económicos y sociales. Hay una razón por la que debemos cuidar el amor maternal. Con él entró en el mundo el amor, ese sentimiento paradójico que hace consistir mi felicidad en la felicidad de otra persona. El gran antropólogo Iräeneus Eibl-Eibesfedt lo ha mostrado muy convincentemente. Después, encantados con ese sentimiento, hemos querido exportarlo a otras relaciones afectivas, por ejemplo, las de pareja. Por eso, la ternura, que es sentimiento hacia la infancia, se ha ampliado a las relaciones sexuales y a los amores adultos. Esa «maternización de la realidad» nos ha mejorado. Ahora, el endurecimiento de las relaciones, el individualismo feroz, la autosuficiencia, están refluyendo hacia el amor maternal y sometiéndole a confusiones y desánimos. Sería terrible que se debillitara, o se proscribiera, ese amor, que dio origen a lo más cálido de nuestros sentimientos. Y debería ser una tarea de todos protegerlo. Sería una vuelta a los verdaderos orígenes de nuestra humanidad, pero manteniendo lo que hemos aprendido acerca de la igualdad de los sexos. ¿Cómo podríamos hacerlo? No lo sé, pero es cosa de pensarlo. Mientras tanto, les aconsejo que mediten en un viejo proverbio africano que expresa lo más sabio que he oído sobre educación: «Para educar a un niño, hace falta la tribu entera». Estoy por cambiarlo: «Para educar a la tribu hace falta un niño al que cuidar».
* José Antonio Marina es filósofo, autor de una vasta obra en la que destacan títulos como «Teoría de la inteligencia creadora», «Crónicas de la ultramodernidad», «Dictamen sobre Dios» y, el más reciente, «Los sueños de la razón» (todos en Anagrama)
Fuente: La Vanguardia 18/2/04