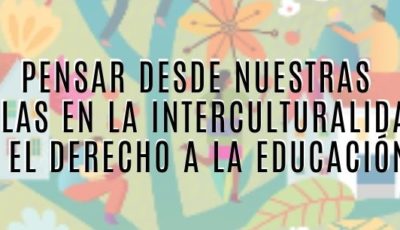Por la interculturalidad en las aulas
Ruth Arcarons i Rabadà
La escuela es uno de los principales focos de atención en los que se centra el debate social sobre la inmigración, probablemente porque constituye el punto de encuentro por excelencia entre población autóctona y población inmigrada, por el carácter universal y obligatorio del sistema educativo. Este es el motivo por el cual en la escuela, afloran muchas de las dificultades y retos que se plantean a nuestra sociedad por la continua llegada de contingentes de población extranjera. Esta situación induce a que la atención social y de los medios de comunicación en relación al fenómeno migratorio se concentre, en muchas ocasiones, en este ámbito, algo que puede conducirnos a pensar, erróneamente, que es en el contexto educativo donde surgen las mayores dificultades de acogida e integración de la población inmigrada y que la escuela es una institución particularmente conflictiva, cuando, como norma general, sucede exactamente lo contrario. La escuela, simplemente, refleja la realidad social en la que se encuentra inmersa, visualiza y amplifica la compleja realidad del hecho migratorio porque llega a toda la sociedad, sin excepción o exclusión de ningún tipo. Por lo tanto, las dificultades y los déficits que pone de manifiesto no son exclusivos de la escuela como tal, sino que son inherentes a la propia sociedad; la escuela simplemente proporciona los condicionantes que permiten su emergencia y visualización.
Saber darse cuenta de ello es un paso imprescindible para poder gestionar, desde el mundo de la enseñanza, la nueva realidad social derivada de la inmigración: la escuela no se enfrenta al reto de la inmigración sino que constituye uno de los escenarios en los que la sociedad en su conjunto debe afrontar el reto de la inmigración. Un escenario, por otro lado, privilegiado, puesto que por la función educativa que desempeña, constituye un espacio inmejorable para abordar la siempre delicada cuestión de la integración cultural. Y hablo de integración cultural con la mente puesta en el modelo intercultural, que, bajo mi punto de vista, es el único modelo que permite compatibilizar el verdadero arraigamiento de la nueva ciudadanía en la sociedad de acogida con la preservación de su propia identidad y cultura de origen. Cualquier otro modelo está condenado al fracaso, como se ha venido demostrando repetidamente desde hace años en países que vienen acogiendo contingentes migratorios desde hace tiempo.
Analicemos, en primer lugar, el modelo pluricultural, considerado paradigmático en países como Francia. Este modelo defiende que ante la diversidad cultural que se deriva de la realidad migratoria, se hace necesaria la creación de una nueva identidad de referencia, que será el resultado de la fusión e integración de todas las identidades y referentes culturales que son parte integrante de la sociedad. Se trata de un modelo de amalgama cultural, de confluencia de identidades y orígenes que se fusionan para forjar, así, una nueva identidad que pasa a ser el paradigma válido, se convierte en modelo de referencia universal, único y obligatorio (algo, dicho sea de paso, que encaja perfectamente con la tradición cultural uniformizadora propia del jacobinismo francés). Este modelo, bajo un discurso aparentemente pluralista, oculta una tendencia claramente asimilacionista por parte de la cultura mayoritaria (la de la sociedad de acogida) que, en el mejor de los casos, admite unos ligeros toques de maquillaje folklórico, mientras al mismo tiempo diluye los referentes culturales minoritarios hasta convertirlos en algo irreconocible. Es en este contexto cultural que se prohíbe la exhibición, por parte del alumnado, de símbolos religiosos dentro de los centros educativos, haciendo prevaler una supuesta defensa de la laicidad en el sistema educativo por encima de la libertad individual e imponiendo, en definitiva, un modelo homogenizador.
El modelo multicultural, por su lado, propone hacer de la diversidad cultural el fundamento mismo del nuevo marco identitario, generado como respuesta a la realidad social surgida de la inmigración. En este modelo, se construye la sociedad como un mosaico de culturas que comparten un ámbito común pero que no interactúan entre ellas. En él, todas las culturas tienen cabida y la ciudadanía no debe realizar esfuerzo alguno en la conciliación de identidades, no debe asimilar nuevos referentes culturales ni renunciar a otros: las distintas culturas coexisten unas al lado de las otras, manteniendo cada una de ellas su pureza originaria, sin mezclarse ni diluirse. Este modelo sacraliza una sociedad segmentada en compartimentos estancos, en pequeñas realidades culturales impermeables que no comparten, que no dialogan, que no se implican en la construcción de proyectos colectivos, sino que se aíslan y crecen unas de espaldas a otras, ignorándose mutuamente. Se trata de un modelo que, en última instancia, niega la posibilidad de una verdadera integración, que dificulta la cohesión social y consolida la división y segregación de la población en función de sus culturas de origen, con el consiguiente riesgo de formación de guetos identitarios. Se trata de un modelo con una fuerte tradición en el mundo anglosajón, que permite gestionar la diversidad sin tener que dedicar grandes esfuerzos al diálogo entre culturas, que permite que todo el mundo se sienta cómodo y no se vea forzado a moverse ni un solo milímetro, pero que oculta un gran fracaso: niega ya de entrada la posibilidad de convivir, no es capaz de plantearse ir más allá de la simple coexistencia.
El modelo intercultural pretende superar las limitaciones de los otros dos. Se trata de un modelo que se apoya en la convivencia y la interacción entre todos los grupos culturales en condiciones de igualdad, permitiéndoles o, más bien, instándoles a conservar su identidad y forzándolos, al mismo tiempo, a convivir y compartir. A diferencia del modelo pluricultural no pretende crear una nueva referencia identitaria única y universal: mantiene la puerta abierta a la diversidad cultural, asumiéndola y protegiéndola en toda su pluralidad, siempre, claro está, que no contravenga los valores fundamentales de la democracia y el estado del bienestar. Mantiene la diversidad pero huye del aislacionismo, impulsa y se sustenta en el diálogo continuado para conseguir el conocimiento mutuo y hallar, para cada circunstancia, un equilibrio cultural satisfactorio para todos. Nadie está obligado a renunciar a nada, nadie está obligado a asimilar nada: todos pueden conservar sus propios horizontes referenciales pero, al mismo tiempo, se ven obligados a conocer y a respetar los de los demás, a explicar y compartir los propios porque sólo así, a partir del conocimiento mutuo, puede surgir el respeto y la verdadera convivencia.
Se trata, lógicamente, de un modelo idealizado y arquetípico, pero que debe ser el horizonte de referencia que guíe nuestras políticas. Implica un gran esfuerzo por parte de todos, ya que compromete por igual a la población inmigrada y a la población autóctona. Todo esto exige un cambio de mentalidad que no se conseguirá de un día para otro y que requiere una importante labor de pedagogía. Es en esta tarea pedagógica, precisamente, donde la escuela puede ser pionera y erigirse en estandarte del cambio de mentalidad que nos conduzca a un modelo de convivencia intercultural, sustentado en el diálogo bidireccional permanente, en el respeto y conocimiento mutuos. El primer paso en esa dirección debe ser valorar la diversidad existente dentro de las aulas, considerarla como un elemento enriquecedor y poner los medios necesarios para que el alumnado lo visualice del mismo modo. El alumno de origen extranjero que ve que sus valores y referentes (aquellos que son exclusivos de su cultura de origen, minoritaria en la sociedad que le acoge) son valorados y considerados con naturalidad en su centro escolar y quedan recogidos en el sistema educativo en vez de ser sistemáticamente ignorados (cuando no rechazados), ese alumno que recibe una señal inequívoca de respeto hacia su cultura (o la de sus padres), interiorizará el concepto de la interculturalidad, percibirá una mano tendida para la convivencia y experimentará, sin duda alguna, mayor motivación, más confianza y autoestima y, sobretodo, más arraigamiento en su sociedad. El alumno autóctono, por su lado, descubrirá el valor de la diversidad, aprenderá a respetar a las minorías y a convivir plenamente con ellas. Es crucial, para este propósito, la incorporación de la diversidad en el currículum educativo, de forma transversal, contemplando todas las asignaturas, sean humanísticas o científicas. Y no se trata, como pueden pensar algunos, de una concesión que debemos hacer los autóctonos para facilitar la integración de los que viene de afuera, no: se trata de un proceso que ha de permitirnos a todos conocer mejor la realidad cambiante de nuestra sociedad, así como la gran diversidad de culturas que existe en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. En este mismo sentido, la incorporación de docentes procedentes de los mismos entornos culturales que el alumnado inmigrado, puede ser otro elemento clave para lograr el pleno reconocimiento de las diversas identidades y el sentimiento de arraigamiento del alumnado no autóctono. Evidentemente, no se trata de cambiar las normativas de acceso a la función docente: se trata de facilitar los recursos formativos (humanos y materiales) que permitan al profesorado de origen extranjero acceder a nuestro sistema educativo (cursos adaptativos, de capacitación lingüística, de presentación de los fundamentos de nuestro sistema educativo, etc.).
En definitiva, se trata de convertir el aula en laboratorio del intercambio cultural. Más allá de la importancia que puedan tener iniciativas como la introducción de la enseñanza, en horario extraescolar, de las lenguas maternas predominantes entre el alumnado de origen inmigrado (iniciativas que deberían generalizarse siempre que exista una demanda suficientemente amplia) hay que apostar por impregnar de carácter intercultural los contenidos de todas las asignaturas obligatorias, se llamen historia, filosofía, cultura religiosa o ciencia, adaptándolos siempre a las realidades y contextos culturales de cada centro educativo, de cada caso concreto. Porque un elemento que debemos tener en consideración al abordar la gestión de la diversidad cultural en el ámbito educativo es que los alumnos de origen inmigrante proceden de una gran diversidad de países y marcos culturales, cuyos referentes son, a menudo, tan alejados de los nuestros como diversos entre ellos. Tratar la inmigración como un todo homogéneo y proponer soluciones universales, generalizables a todas las realidades, es un error frecuente que debemos evitar. La gestión de la diversidad debe hacerse también desde la diversidad de enfoques que cada situación social y territorial exige. La respuesta educativa no puede ser la misma en barrios con porcentajes de población escolar inmigrada muy diferentes y cuyos orígenes pueden ser también altamente variables. Existen centros que escolarizan porcentajes de población inmigrada cercanos al 90%, los hay que atienden alumnos procedentes, mayoritariamente, de una misma región cultural o lingüística, mientras otros acogen una diversidad muy mayor de alumnado. Todas estas situaciones requieren respuestas (y recursos) diferentes, adaptadas a su propio contexto: no es lo mismo un centro que acoge alumnado latinoamericano, que el que atiende población magrebí, que tendrá mayores dificultades lingüísticas, ni es lo mismo plantear un curso de adaptación curricular con alumnado de origen y nivel de formación similares que hacerlo con alumnos procedentes de entornos culturales que no tienen nada en común o que parten de niveles de escolarización previa muy diferentes. Por esto es fundamental que se aplique, sin reservas, el principio de subsidiariedad en la definición de todas las políticas educativas que tienen como objetivo abordar el fenómeno de la inmigración. Sólo desde una aproximación descentralizada y considerada bajo el punto de vista del contexto social local se podrán diseñar políticas transformadoras verdaderamente efectivas. El camino para lograrlo está claro: máxima cesión de competencias a las administraciones municipales y autonómicas, mayor autonomía de los centros a la hora de definir su política y proyectos educativos y, evidentemente, mejora de la financiación del sistema educativo. Una mejora que requiere un aumento sustancial del PIB invertido en educación y que exige, no sólo que los centros tengan más recursos (y distribuidos según las necesidades específicas de cada centro), sino también una mayor capacidad para gestionarlos, de forma que puedan ejercer realmente su autonomía. Ceder competencias sin proporcionar recursos para gestionarlas no sirve para nada.
* Responsable política del programa de Cohesión Social del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB)
Fuente: Educaweb