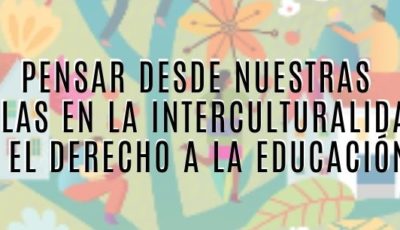El maestro que estudió en Harvard y eligió un pueblo de Teruel con cinco alumnos

El día en que el maestro Alberto Toro se dispuso a elegir destino y pronunció el nombre de Pitarque, el resto de los compañeros que estaban en la reunión se giró discretamente. Como si aquel joven hubiese solicitado plaza para una expedición sin agua ni víveres a las Indias y no para dar clases en una escuela rural.
Lo normal es elegir la ciudad de Teruel, Alcañiz, Calamocha o Monreal del Campo. Donde hay cines, supermercados, tiendas y, en algunos casos, hasta peluquería canina a domicilio.
Pero no decantarse por Pitarque.
Elegir Pitarque es elegir un remoto pueblo del Maestrazgo que está a una hora y cuarto de la capital. Un espacio de 35 habitantes donde la densidad de población es un poco menos desoladora (sólo un poco menos desoladora) que en Laponia. Un lugar al que se accede por una tortuosa pista forestal reformada de 18 kilómetros que conecta con el pueblo más cercano. Y que no sale en el GPS.
Pero también es elegir una escuela con vistas al huerto de la señora María, la montaña de Peñarrubia y la Fuente del Manzano; una que tiene el patio más grande del mundo: los 54 kilómetros cuadrados del término municipal; una en la que el tiempo cunde más y uno más uno casi siempre suman tres o cuatro.
El forastero sabe que ha llegado a la escuela del pueblo porque afuera hay una pizarra con operaciones matemáticas apoyada en un muro, como cuando en la de John Ford veías un par de caballos apersogados y sabías que allí estaba la cantina.
Entramos antes de que acabe el curso. Toda la clientela cabría en una mesa de póker. Sólo que Eloy, en vez de un revólver, te desenfunda un rotulador azul.
La escuela que agoniza tiene cinco alumnos. Aquí no se ponen sobresalientes ni notables ni suficientes, sino que pasa un poco como en un juego de la Play: se califica como nivel Novato, nivel Principiante, nivel Practicante o nivel Experto. Los cinco chicos se hacen sus propios libros, ven documentales de la BBC, aprenden a multiplicar con fichas de Lego, indagan en el monte, cazan bichos y luego también estudian lo que toca, claro, pero «de otro modo».
Leer el artículo completo en El Mundo.