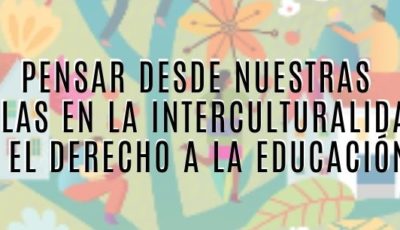Sin la voz de niñas y mujeres, no hay sociedad justa ni equitativa

Hace unos años viajé como asesora de género en un proyecto de cooperación europeo que tenía como objetivo dotar de colegios y hospitales a las zonas más castigadas por el huracán Mitch en Honduras. Antes de partir tuvimos varias reuniones de equipo en las que intentamos coordinar las funciones que íbamos a desempeñar en un proyecto participativo, en el que contaríamos con los líderes locales para diseñar la estrategia más adecuada para cada comunidad. Mi función consistía, básicamente, en intentar que la igualdad se incorporara de forma transversal, teniendo en cuenta la experiencia, necesidades y aportaciones tanto de las mujeres como de las niñas.
Sobre el papel, los planos de los edificios, las inversiones, las negociaciones con las instituciones locales, las propuestas educativas y sanitarias, así como la introducción de la perspectiva de género resultaban relativamente sencillos. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.
Nos pusimos en camino en un viejo todoterreno con el que recorrimos el país de extremo a extremo, internándonos por caminos que nos llevaban a los lugares más recónditos y olvidados. Tal como habíamos planificado, nuestra primera acción consistía en reunirnos con los líderes comunitarios que nos explicaban sus necesidades. El problema es que entre los representantes rara vez se encontraba alguna mujer, por lo que las propuestas que se hacían en estos grupos de análisis quedaban sesgadas, sin la voz de la mitad de la comunidad.
A pesar de mi insistencia, me encontraba con una reiterada negación tanto de mi equipo como de los líderes comunitarios que argumentaban que ellas no ostentaban ningún cargo representativo. Como si ocuparse de la crianza, de la salud, la alimentación, la educación, la supervivencia, trenzar las relaciones o mediar en los conflictos no fuera suficientemente importante para la vida de la comunidad. El único camino que me quedaba era encontrarme con ellas al margen de las reuniones oficiales. Y así lo hicimos. Nos encontrábamos en la playa, en las cabañas sostenidas sobre el mar, bajo la sombra del árbol central de las aldeas, al borde de los pantanos o en cualquier lugar donde pudiéramos hablar y escucharnos.
Gracias a ellas aprendí que incorporar “la perspectiva de género” es imprescindible para que la mitad de la comunidad esté representada. En aquellos encuentros hablamos mucho de educación. No querían grandes escuelas con instalaciones deportivas. Lo importante, me señalaban, es que haya escuelas accesibles, con material escolar y una pequeña cocina con un lugar fresco y aislado para guardar los frijoles y el arroz que guisarían por turnos. Era importante proteger a las niñas en el acceso a la escuela e, incluso dentro, porque en la mayoría de las ocasiones tenían que andar largos kilómetros en medio de la selva.
Muchas familias no querían enviar a las niñas al colegio porque no lo consideraban necesario y preferían que trabajaran en el campo o ayudando en casa. Y en los casos en que las niñas superaban la Primaria era muy costoso que continuaran en el Instituto, que solía estar a muchos kilómetros, en la ciudad. La violencia de género, los matrimonios forzosos y los embarazos no deseados era otro de los problemas que sesgaban la vida de las niñas y las jóvenes. Así como la falta de referentes para elegir su destino.
Y junto a la educación de las niñas, la formación de las mujeres. En Gracias A Dios, uno de los lugares más impracticables y olvidados de Honduras (la leyenda cuenta que recibió el nombre de los primeros españoles que, perdidos entre las ciénagas de la selva, al divisar el mar exclamaron “gracias a dios”), encontré a una mujer llamada Mama Tara que había creado todo un programa de alfabetización con una pequeña biblioteca.
Hoy más de 60 millones de niñas en el mundo no va a la escuela y la mitad de ellas son adolescentes que no tendrán garantizados sus derechos básicos de autonomía, libertad y seguridad.
Leer el resto del artículo de Luz Martínez Ten en El Diario de la Educación.