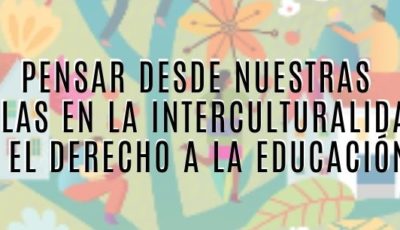La clase (Entre les murs)
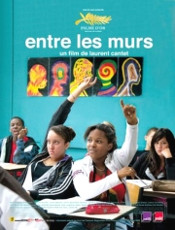 Un film de Laurent Cantet
Un film de Laurent Cantet
De Laurent Cantet, François Bégaudeau, Robin Campillo.
Inspirado en la novela «Entre les murs» de François Bégaudeau (Editions Gallimard, Verticales 2006).
Imagen Pierre Milon.
Montage: Robin Campillo.
Marin es un joven profesor de Lengua en un instituto de enseñanza secundaria de algún distrito de París. Su clase está compuesta en gran parte por hijos de inmigrantes subsaharianos, magrebíes, antillanos o asiáticos. La lengua que imparte Marin a sus alumnos quinceañeros es por tanto la del antiguo imperio colonial. A fin de cuentas, el profesor representa a un poder, el de la institución educativa, que es la primera y más básica herramienta de unificación del Estado, y que dispone por eso mismo de un lenguaje propio.
Pero ese lenguaje consiste básicamente en un inventario tácito de restricciones y supuestos que aprisionan al propio docente: debe enseñar tolerancia, pero también disciplina, pero también un sentido mesurado de la justicia, pero también entusiasmo por el saber, pero también capacidad de sacrificio, pero también respeto hacia uno mismo, pero también respeto a la autoridad, pero también respeto hacia el colectivo del que esa autoridad, en cualquier caso, no puede emanar… No puede extrañar que todas estas intenciones cívicas mantengan un equilibrio precario, cuando no se cancelan entre sí.
El título original de la película La clase, con la cual Laurent Cantet logró el premio principal de Cannes, es “Entre los muros”. A diferencia de otras películas célebres y más o menos recientes que tienen las aulas como escenario y el proceso educativo como tema, La clase no sale nunca hacia el exterior del recinto escolar. No obstante, los muros a los que se refiere el título no son tan sólo los que limitan el espacio físico, siempre un poco carcelario, del instituto, sino los de una institución cuya faceta más problemática es abstracta, puesto que corresponde al lenguaje. Uno de los precedentes más valiosos para el juego de las comparaciones podría ser la película de Bertrand Tavernier, Hoy empieza todo (Ça commence aujourd’hui, 1999), un film emocionante que, tal como sucede con La clase, representaba la interacción entre el profesor y los alumnos con métodos semi-documentales. En aquel caso las propias condiciones de la historia obligaban a ello: los escolares eran niños muy pequeños, así que era preciso descartar el fingimiento con ellos. De la puesta en escena de un aula de educación infantil en nada distinta de otra real, surgía una frescura intensa, sobrecogedora. Pero a diferencia del film de Cantet, Hoy empieza todo ofrecía un relato heroico. El maestro era un sujeto épico, un pesimista luchador pese a todo, que entendía su trabajo como una intervención en el medio social más allá, precisamente, de los muros de la escuela. Tavernier hizo con su película, de hecho, un film de lucha de clases. La escuela era la continuación del barrio, y viceversa.
la-clase-patio
La clase tiene la virtud, sin embargo, de que su pesimismo no es abstracto, ni se sostiene sobre ideas previas en torno a la lucha de clases, ni hace del aula un lugar de resistencia utópica, sino por el contrario, el punto donde otras resistencias menos ideales chocan. El instituto es una fortaleza aislada del barrio, pero la relación entre centro y periferia, entre el Estado y sus hijos marginales, no necesita otra representación que este lugar cerrado donde emergen las contradicciones. La cámara observa las acciones y reacciones de un alumnado heterogéneo en cuanto a sus orígenes, pero homogéneo en su oposición automática y juvenil a la autoridad concreta de Marin y a la autoridad abstracta que representan el eje profesor/instituto/educación/Francia. El pesimismo de La clase procede de su observación empírica sobre la dificultad del diálogo, de un lenguaje común entre docente y alumnos. Ninguna secuencia hace un aparte para registrar el diálogo aislado entre los adolescentes. Para el film, el sujeto central es el adulto que intenta educar sin saber cómo hacerlo. A él se dirigen las interpelaciones de unos jóvenes cuya vida real es tan inaccesible para él como para nosotros en tanto que espectadores de la película. La sabiduría del film es, en este sentido, la de buena parte del mejor cine contemporáneo: cuanto más rigurosamente restringimos las condiciones de nuestra observación sobre lo real, más opaca y compleja aparece ésta. Antaño, explicar lo real implicaba adoptar todas las perspectivas posibles. Hoy, el reto es limitar la perspectiva y aguardar a que los acontecimientos expresen por sí mismos la complejidad que les es propia. Al reducir hasta el extremo el escenario, la película dibuja los perfiles de su objeto (el aula como lugar de conflicto), pone las bases de su estilo (el realismo “directo”), y construye su metáfora (entre los muros del edificio y del propio lenguaje, el Estado quiere hacer su labor, y fuera de ellos la vida sigue sus propias reglas).
El profesor Marin se ve obligado a medir con exactitud cualquier frase, cualquier réplica: la institución educativa le obliga a ello, para evitar connotaciones ideológicas indeseadas, ya sean racistas, sexistas o de cualquier otro tipo. Debe estimular pero también debe encontrar las palabras justas con las que imponer orden. Debe conocer y dominar el lenguaje de los jóvenes, para lograr que sepan hallar los matices, las connotaciones, los deslizamientos que se expresan sin que lo queramos en todo acto de habla, incluido el silencio. Marin tiene dificultades para mostrar (o para ocultar) cómo las palabras contienen siempre una ideología. Los alumnos lo intuyen, sospechan del habla del profesor, pero no del habla propia. Marin es posiblemente homosexual, pero cuando un alumno se atreve a preguntárselo delante de los demás, el profesor vacila, da un paso atrás y, sin perder las formas, lo niega. Lo contrario, seguramente, hubiera ocasionado demasiados problemas. Para los jóvenes, las palabras son un arma inmediata, o una ocasión para inventar agravios, o una máscara simple y divertida.
La clase no es un documental, sino una ficción construida sobre situaciones desencadenantes que no pueden ajustarse a los diálogos previos de un guión cerrado. El trabajo del film ha sido entonces explorar esas reacciones programadas pero no escritas. El rostro del profesor es el saco de arena que recibe los golpes, oscilando en busca del pensamiento que le permita dar la réplica adecuada ante cada exabrupto del alumnado. La paradoja que expone el film es la impotencia que aparece en las delicadezas del lenguaje del profesor. Los alumnos, por su parte, responden con automatismos y con la (relativa) garantía de hallar protección en la masa. Negado o inhabilitado para acceder a los matices, el joven utiliza las palabras del profesor para volverlas en su contra ante la aprobación de los compañeros. Hasta el punto de que un desliz verbal de Marin provoca una cadena de acontecimientos que termina con un consejo disciplinario contra Suleyman, un alumno díscolo pero inteligente que es expulsado y que, tal vez, deba regresar sin desearlo a su país de origen, Malí. Víctima y victimario intercambian papeles, pero finalmente es el hijo del emigrante quien sale despedido del sistema, a pesar de la defensa activa -y también culpable- de su tutor.
Ignoro cuáles han sido las lecturas políticas que pueda haber originado esta película en Francia, aunque sí puedo afirmar que la respuesta de la crítica en Cannes fue, en general, entusiasta. Me pregunto hasta qué punto un film como La clase podría ser interpretado como una enmienda a la totalidad de los modelos educativos en las democracias modernas. En realidad lo es, pero en absoluto desde una perspectiva conservadora, a no ser que el pesimismo se juzgue como reaccionario de por sí. El optimismo progresista presupone la universalidad de una determinada educación democrática, al tiempo que silencia el hecho de que dominar un lenguaje culto es naturalizar el habla de la cultura dominante. Nos ronda entonces la sospecha irritante de que ningún sistema educativo pueda ser otra cosa que conservador. Más allá de que los alumnos perciban la enseñanza recibida como un fardo de cosas inútiles, es el propio lenguaje lo que no aceptan. Les es por completo ajeno, pero resistirse a él les convierte en analfabetos funcionales, es decir, políticos. La clase es una lección magistral sobre el inevitable pesimismo de la izquierda contemporánea más lúcida: entre los muros del lenguaje institucional y del lenguaje inmaduro de los jóvenes, el profesor se encuentra enmudecido. Uno y otro están hechos de automatismos y cansancio, y la libertad real sólo se alcanza mediante el matiz, el habla creativa, el discernimiento interminable. Mientras tanto, ¿qué han aprendido los alumnos al final de curso? No han aprendido nada.